Un músico y un científico

Los protagonistas de esta historia vivían cuando visité nuevamente la plaza de Tlaltenango, donde un bolero escuchaba a PFM.
Reynaldo, mi hermano más chico, me recordó aquellos años cuando junto con su amigo Mario Morones se iban a vender casetes piratas a esa soleada y abrasadora plaza.
--¿A poco no te acuerdas?, me reclamó Reynaldo unos meses antes de morir, sentados en su jardín bajo un durazno. Yo estaba sorprendido porque fue entonces que ligué a Morones (como siempre lo referimos), con Mario, el que había muerto unos meses antes, de quien escuché de su fallecimiento en el Café La Bodeguilla justo el día que lo velaban sin asociarlo al Morones que conocía, quien había comido varias veces en nuestra mesa familiar. Los dos eran de 1966 como para morir en los dosmilveinte. Ambos, tipos rarísimos: greñudos, silentes, observadores y muy darketos. Poco hablaban cuando había gente alrededor, pero entre ellos platicaban mucho.
A finales de los setenta tener un Walkman Sony Stereo era igual que esconder a E.T. en la habitación. Tampoco escuchar en ese aparato a la banda italiana Premiata Forneria Marconi (PFM, para los cuates) no era de gente normal. En esos años esos sonidos eran solo para eruditos de la música o para gente que al menos sabía identificar el Requiem de Mozart y “la quinta” de Beethoven, o que diferencian los sonidos de un chelo y un violín. Había una revolución musical global que muy pocos conocían y este par de mocosos andaban en la cresta de esta ola cuando el sistema nos educaba con Chente, Juanga, Camilo Sesto y Julio Iglesias. PFM era agua pura en el desierto, y solo unos diez en el aislado y puritano Zacatecas lo sabían.
Pero era muchísimo más raro ver a un par de jóvenes compartiendo unos chicharitos blancos (lef right, audífonos) que salían de una cajita azul importada de alguna galaxia, mientras viajaban de la ciudad de Zacatecas al polvoriento y caluroso Tlaltenango, a bordo de un viejo camión Ford sesentero lleno de gallinas, sombreros de ala ancha y uno que otro puerquito güero amarrado en el toldo. Un viaje de casi cuatro horas, rumbo a Guadalajara, para llegar a esa plaza donde vendían casetes piratas de Camilo Sesto, Julio Iglesias, Los Tigres del Norte, Rigo Tovar y su Costa Azul.
--Me acuerdo los pleitazos porque algunos casetes no funcionaban, me dijo todavía molesto Reynaldo esa mañana que supe que moriría pocos meses después. Ese día fui a despedirme de él, sin saberlo, en la que hablamos de nuestras válvulas chuecas del corazón. Ambos nacimos con ese defecto de fábrica, llenos de sueños que con el tiempo se convirtieron en balaustra de flores y ramas caídas.
Para entonces el distribuidor de esa red de casetes era el solidario Miguel Inguanzo, un ser excepcional que nos enseñaba a ganarnos la vida. Salíamos los fines de semana varios niños de la casona de Tacuba (hoy convertida en un hotel) con nuestros costales al hombro, que contenían varias decenas de casetes de colores azules, rojos, verdes, blancos, igualitos a los originales pero muchísimo más baratos, para venderlos en tianguis y demás lugares donde ofreceríamos los últimos “ecsitos” del momento. Comprarlos equivalía a traer una radiodifusora personal en el auto o tenerla en la casa, para encenderla a apagarla cuando quisieras. Inventábamos sistemas de tecnología convincentes de mercadotecnia setentera muy improvisada e ingeniosa: “estos casetes no son tragables por ningún aparato... son de alta resistencia” o “son mejores que los originales que solo se consiguen en Estados Unidos”. Las ventas aumentaban cuando decidíamos gritarles las cualidades de la mercancía. De ahí que luego llegaban los compradores echando humo con una bolsa donde se veían metros y metros de tripas del casete. La técnica de atención al cliente, la apagafuegos, era sencilla: escoja otro del mismo precio. Sin embargo, no todos aceptaban y se armaban los trancazos. Miguel Inguanzo nos salvó muchas veces, a mi amigo de toda la vida, Sergio Duarte de ser colgados en la Plaza de Armas.
Quien me hubiera dicho que aquella vez cuando paseaba por la plaza de Tlaltenango, cuando todavía vivían mi hermano y Morones, y me senté en aquella silla roja kitsch del puesto de boleros, cuando provenía el sonido inconfundible de PFM de un viejo casete, que una canción es una puerta del tiempo al infinito, a la permanencia, hubiera reclamado que sí hay casetes de alta resistencia que todavía no se consiguen en Estados Unidos. A las pruebas me remito, solo con una aclaración, el bolero usaba bluetooth para reproducir en una pequeña bocina este video del concierto de PFM.
Muchos años después Morones se convirtió en un extraordinario maestro de música y Reynaldo en un científico mundial con varios reconocimientos. Descansen en paz.
A Musician and a Scientist
The protagonists of this story were still alive when I last visited Tlaltenango Square, where a shoeshiner listened to PFM.
Reynaldo, my youngest brother, reminded me of those years when he and his friend Mario Morones would sell pirated cassettes in that sun-scorched plaza.
“Don’t you remember?” Reynaldo challenged me a few months before his death, as we sat in his garden beneath a peach tree. I was stunned because it was then that I connected “Morones” (as we always called him) to Mario, who had died months earlier. I’d learned of Mario’s passing at Café La Bodeguilla on the very day of his wake, without linking him to the Morones I knew—the one who’d shared meals at our family table. Both were born in 1966, as if destined to die in 2020. They were oddballs: shaggy-haired, quiet, observant, and deeply “darketos” (our term for brooding, goth-like souls). They rarely spoke around others but chatted endlessly between themselves.
In the late ’70s, owning a Sony Stereo Walkman was like hiding E.T. in your bedroom. Listening to the Italian band Premiata Forneria Marconi (PFM, for short) on such a device? That wasn’t for “normal” people. Back then, those sounds were reserved for music scholars or folks who could distinguish Mozart’s Requiem from Beethoven’s Fifth, or a cello from a violin. A global musical revolution was brewing, unknown to most, and these two kids rode its crest—even as the mainstream fed us Chente, Juanga, Camilo Sesto, and Julio Iglesias. PFM was pure water in the desert, and only about ten people in isolated, puritanical Zacatecas knew it.
Stranger still was spotting two teens sharing white earbuds (left and right, of course) tethered to a little blue box imported from some distant galaxy. They’d ride a rickety ’60s Ford truck—packed with chickens, wide-brimmed hats, and the occasional blond pig tied to the roof—from Zacatecas City to dusty, sweltering Tlaltenango. A four-hour journey toward Guadalajara, ending at that plaza where they sold bootleg cassettes of Camilo Sesto, Julio Iglesias, Los Tigres del Norte, and Rigo Tovar y su Costa Azul.
“I still remember the fights when cassettes didn’t work,” Reynaldo told me, still annoyed that morning I unknowingly said goodbye to him. We spoke of our “leaky heart valves,” a congenital defect we both shared, and the dreams that had, over time, become a balustrade of wilted flowers and fallen branches.
The mastermind behind this cassette network was Miguel Inguanzo, a generous soul who taught us to hustle. On weekends, a group of us kids from the Tacuba mansion (now a hotel) would sling sacks stuffed with dozens of cassettes—blue, red, green, white—indistinguishable from originals but far cheaper. We hawked them at street markets, pitching the latest “hits” as portable radio stations for cars or homes. Our improvised ’70s marketing genius birthed slogans like: “These cassettes can’t be eaten by any player… ultra-durable!” or “Better than the originals, only sold in the U.S.!” Sales soared when we barked these claims. But when furious customers returned with bags of unraveled tape, our damage control was simple: “Pick another one at the same price.” Not everyone accepted this, leading to brawls. Miguel often saved me and my lifelong friend, Sergio Duarte, from being strung up in Plaza de Armas.
Who’d have thought that years later, strolling through Tlaltenango Square while my brother and Morones still lived, I’d sit on a kitschy red chair at that shoeshine stand and hear PFM’s unmistakable sound from an old cassette? A song is a door to timelessness, to permanence. I’d have sworn then that some “ultra-durable” cassettes still aren’t sold in the U.S.—and here’s the proof, with one twist: the shoeshiner was blasting a PFM concert video via Bluetooth on a tiny speaker.
Years on, Morones became an extraordinary music teacher, and Reynaldo a world-renowned scientist. Rest in peace.
Traducción al inglés: DeepSeek
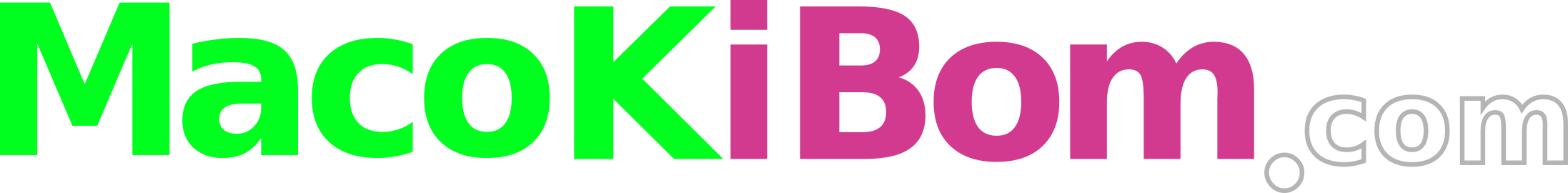

Member discussion